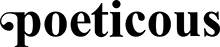Er señoritu
presenta una crítica social, centrada esta vez en la desigualdad y la explotación de los campesinos por parte de la clase adinerada y privilegiada. La obra utiliza un lenguaje directo y coloquial para reflejar la tensión y la frustración de los trabajadores, que soportan la opresión sin poder gritar su rabia, pero con la esperanza de que algún día, esa injusticia será corregida.
A continuación, analizo los aspectos más relevantes del poema:
1. El contraste entre clases sociales:
El poema presenta a un "señorito" (representante de la clase rica) que es descrito con arrogancia y desdén. Se le describe como un hombre que tiene "sombreru fino y chaqueta limpia", que no "suda ni pa escupí" y que se siente superior, como si fuera un ser divino ("ese que se cree Dio"). Este personaje encarna el desdén de los poderosos hacia los trabajadores del campo, los cuales, a pesar de su esfuerzo físico, no reciben un trato justo ni un salario digno.
La actitud del señorito, que grita desde su caballo "reluciente", refleja una desconexión absoluta con la realidad del pueblo. Mientras él exige y manda con facilidad, los jornaleros "doblaos como garabatus" sufren las duras condiciones de trabajo, literalmente "rebanando el trigo con la vida a cuestas". Este contraste es fundamental en la crítica social que se hace en el poema.
2. La explotación del trabajo y la pobreza:
La frase "paga un jornal que nun da ni pa manteca" subraya la miseria de los trabajadores, que a pesar de su esfuerzo, no reciben ni siquiera lo necesario para vivir con dignidad. Esto revela la injusticia del sistema, donde el trabajo duro no es remunerado adecuadamente.
El jornalero, a pesar de ser explotado, sigue manteniendo una actitud sumisa, "traga" por "los hijos, por la madre enferma", y por "miedo", ya que "el hambre muerde más que’l despreciu". La idea de que "el hambre muerde más que el desprecio" resalta la lucha diaria de los campesinos por sobrevivir frente a la explotación que sufren.
3. La rabia interior de los oprimidos:
Aunque los jornaleros callan y soportan, el poema deja claro que internamente hay una gran ira, una "ira que nun se grita pero quema". Este sentimiento de injusticia se mantiene reprimido, pero se siente de forma profunda en los trabajadores. La frase "una gana de decil: '¿Y tú quién eres pa vivir del sudor de mis huesos?'" refleja ese deseo de rebelión, de justicia, pero también la impotencia de no poder expresarlo.
La crítica al silencio impuesto por las "costumbres" está presente en el verso "calla porque tiene costumbres". Este silencio refleja la sumisión de los campesinos, que por temor y respeto a una tradición que los mantiene subordinados, no se atreven a rebelarse abiertamente.
4. El contraste en la vida de los opresores y los oprimidos:
Mientras los campesinos sufren y luchan por lo básico, el señorito disfruta de lujos y comodidades: "cena con vino de cristal". La burla está en que, mientras el campesino "chupa pan" y da "la grasa a los niños" (reflejando la pobreza extrema), el señorito tiene una vida de lujo y desprecio por los sufrimientos de los demás.
5. La tierra como un símbolo de justicia:
La tierra, como en el primer poema, juega un papel fundamental. Se habla de ella no solo como un recurso material, sino como un símbolo de justicia. La tierra "no olvida", y aunque ahora está bajo el dominio de los ricos, "el trigu escucha, y la sierra aguarda", sugiriendo que la naturaleza, aunque silente, guarda memoria y será testigo de la rebelión que vendrá.
El poema proyecta una visión de esperanza: "Vendrá un día—no hoy, ni mañana—en que’l mochinu que ve al padre doblarse, alce la frente, y diga: 'Basta, esta tierra también es mía'". El "mochinu" (hijo) representa la generación futura que, al haber crecido bajo la opresión, tendrá la fuerza para desafiar el orden establecido. Esta línea transmite la esperanza de que, algún día, el pueblo se levantará y reclamará lo que es suyo, no solo como un derecho de propiedad, sino como una forma de justicia histórica.
6. El lenguaje y la expresión popular:
Al igual que en el poema anterior, el uso de un dialecto coloquial y local le da autenticidad y poder emocional al texto. Este lenguaje refleja la realidad de los campesinos, su lucha diaria y su modo de vida, contribuyendo a la visceralidad del mensaje del poema.
La utilización de expresiones como "la tierra ye suya pero no suya" pone de manifiesto la contradicción entre la propiedad formal (el papel) y la conexión real que los campesinos tienen con la tierra que cultivan. Aunque no son los propietarios legales, son ellos quienes cuidan y trabajan la tierra, y por ello tienen un vínculo legítimo con ella.
Conclusión:
Este poema es una crítica feroz a la explotación de los trabajadores del campo por parte de los terratenientes, destacando la desigualdad social y la lucha interna de los oprimidos. A través de la figura del señorito, el poema nos muestra cómo la riqueza y el poder se mantienen mediante la opresión, mientras que el pueblo, aunque sometido, guarda en su interior la esperanza de una futura rebelión. La tierra, como símbolo de justicia y memoria, será testigo del cambio que algún día llegará, cuando la generación futura reclame lo que por derecho les pertenece.